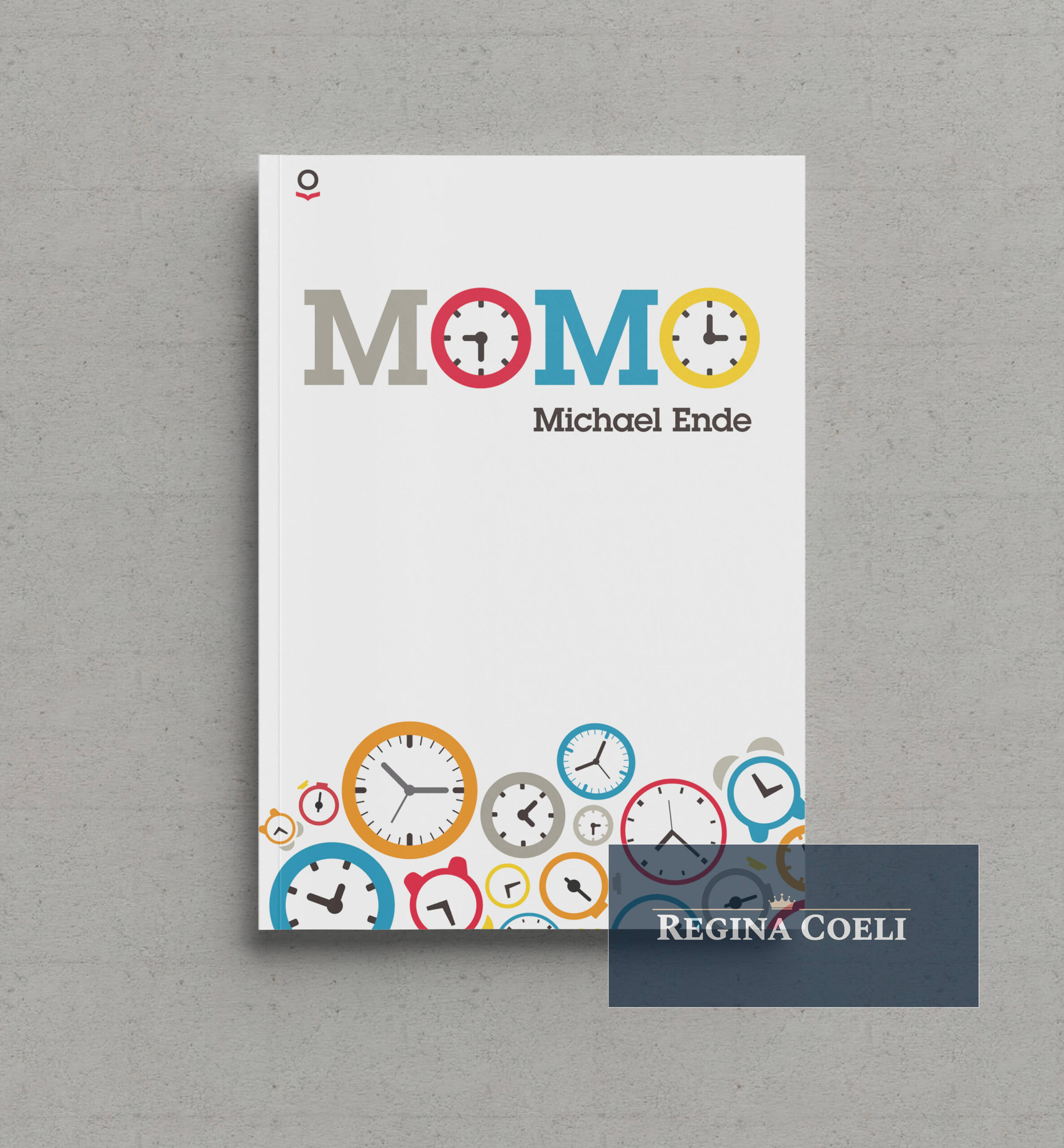
Páginas selectas #17
Cada vez estaba más nervioso e inquieto, porque le ocurría una cosa curiosa, y es que de todo el tiempo que ahorraba, nunca le sobraba nada en absoluto. Desaparecía sin más de modo misterioso y ya no estaba ahí. Primero los días se le pasaban muy deprisa, pero después se hicieron sensiblemente aún más cortos. Antes de que se hubiera dado cuenta, había pasado de nuevo otra semana, un mes, un año, y otro año, y otro año.
Y como ya no se acordaba de la visita del hombre gris, se hubiera tenido que preguntar muy seriamente dónde iba a parar todo ese tiempo ahorrado. Pero nunca se hacía esa pregunta, al igual que el resto de los ahorradores de tiempo. Era como si una ciega obsesión se hubiera apoderado de él. Y cuando, a veces, se daba cuenta con horro de que sus días pasaban cada vez más y más deprisa, entonces seguía ahorrando con mayor obstinación aún.
Al igual que al señor Fusi les sucedía ya a numerosas personas de aquella gran ciudad. Y cada día eran más las que comenzaban a hacer eso que llamaban “ahorrar tiempo”. Y cuantos más eran, más gente las imitaba, porque incluso a aquellas personas que no querían hacerlo no les quedaba más remedio que seguir el juego.
Cada día se explicaban y alababan en la radio, la televisión y los periódicos las ventajas de las nuevas instituciones de ahorro de tiempo que proporcionarían algún día a los seres humanos la libertad de tener una vida “de verdad”. En las fachadas de las casas y en las vallas publicitarias se veían carteles con todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo se leía en letras luminosas:
¡A los ahorradores de tiempo les va cada vez mejor!
O: ¡El futuro pertenece a los ahorradores de tiempo!
O: ¡Sácale más partido a tu vida, ahorra tiempo!
Sin embargo, la realidad era muy otra. Sin duda, los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que la gente que vivía cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más. Pero sus rostros denotaban mal humor, cansancio o amargura, y su mirada era poco amable. Desde luego ellos desconocían la frase: “¡Vete a ver a Momo!”. No tenían a nadie que los pudiera escuchar de tal manera que se sintiesen listos, apaciguados o hasta contentos. Pero incluso aunque hubiera existido alguien así, habría sido altamente improbable que fueran a visitarlo alguna vez… a menos que se hubiera podido zanjar la cosa en cinco minutos. Si no, lo habrían considerado una pérdida de tiempo. Pensaban que incluso sacarles partido a sus horas libres, y conseguir a toda prisa tanta diversión y distracción como fuera posible.
Así que ya no podían celebrar de verdad las fiestas, ni las alegres ni las serias. El soñar se consideraba, entre ellas, casi un crimen. Pero lo que más les costaba soportar era el silencio. Porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido, como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad.
La cita es del libro MOMO, de Michael Ende. Segunda Parte: Los hombres grises; Capítulo VIII: Momo visita a sus amigos y recibe la visita de un enemigo, pág 83-85.

